Pandemia/ El miedo desde el punto de vista bíblico y psicológico
Pandemia| Formas de gestionar el miedo. El miedo desde el punto de vista bíblico y psicológico
Se me ha invitado a ofrecer un texto bajo el título “Formas de gestionar el miedo. El miedo desde el punto de vista bíblico y psicológico”. Cuando me lo propusieron me preguntaron si se me ocurría otra formulación. Dije que no. Me parecía equívoca y, sin embargo, tampoco podía ofrecer una alternativa.
El término “gestión” es muy de nuestra época neoliberal: se “gestionan” problemas, emociones, tiempo, recursos, proyectos, etc. E indica, de suyo, que podemos con ello, que nos bastamos para hacerlo, como empresarios que saben organizarse para el éxito.
El término “gestión”, en su sentido derivado del ámbito de los negocios, ha colonizado la vida personal y psicológica. Por eso se asume que “las emociones se pueden (y deberían de) gestionar”. Y no me parece que sea así. Ya veremos esto más adelante.
La otra parte del título, “el miedo desde el punto de vista bíblico y psicológico”, nos introduce en uno de los efectos más evidentes de la pandemia del Covid–19: los efectos psíquicos de esta insólita crisis pandémica. Intentaré decir algunas cosas sobre el miedo y trataré de formular algo que apunte hacia posibles formas de responder (no de gestionar) en la situación actual y, más que nada, hacia posibles maneras de reflexionar.
El miedo en perspectiva bíblica…
En la antropología veterotestamentaria la mente (בל/בבל [leb{ab}], corazón) es el ámbito donde tiene lugar el miedo, como lo indica Hans Walter Wolff: “Cuando el miedo se apodera del hombre, el hebreo dice que su corazón se va (Gen 42, 28), que lo abandona (Sal 40, 30), que se le cae (1 Sam 17, 32)”[1].
Desde el punto de vista bíblico el miedo no es una noción teológica, sino que llega a serlo en una expresión bien conocida del Antiguo Testamento, y especialmente en la tradición sapiencial, que es “el temor de Yahvé”.
Los términos hebreos son amplios. A modo de ejemplo, vemos que el término pajad (דחפ) remite a[2]: miedo, pavor; terror; temor, espanto, pánico, susto, sorpresa, sobresalto, alarma y el término yere’ (ארי) refiere a[3]: temer, asustarse, alarmarse, preocupar se, atemorizarse, aterrorizarse, acobardarse, espantarse, intimidarse, arredrarse, horrorizarse, sobrecogerse, sobresaltarse; temblar, estremecerse, llevarse un susto, entrarle a uno miedo, cogerle miedo; estar asustado, temeroso, aterrado, aterrorizado, espantado, inquieto, intranquilo; ser tímido, cobarde, cauto, cauteloso, receloso, aprensivo, asustadizo, espantadizo, pusilánime, medroso, vacilante; sentir/tener miedo, temor, re- celo, aprensión, pavor, espanto, terror, pánico, morirse de miedo; tener respeto, reverencia, respetar, venerar, dar culto, adorar; ser fiel, religioso.
¿Cómo llega a devenir el miedo en una noción teológica, tan cara a la literatura sapiencial, como lo es “el temor a Yahvé” (יהוה תארי, yare’t Yhave)? En un artículo muy interesante, Luis Alonso Schökel se cuida de mostrar que la mejor traducción sería respetar o reverenciar al Señor. Con múltiples ejemplos (en el Pentateuco y en los Salmos, sobre todo), Schökel muestra que “el yr’ en hebreo muchas veces no significa ‘temer’. Traducirlo por ‘temer’ sería falsear el sentido original, y con él la espiritualidad de la oración en el AT”. Aunque Shökel también dice: “Entonces, ¿desaparece el temor de Dios del Antiguo Testamento? No desaparece, porque en algunos contextos el yr’ conserva su sentido antiguo de tener miedo, en otros contextos el escritor recurre a otros verbos o expresiones”[4].
En la lengua griega el temor o miedo tiene esa doble vertiente en la reflexión humana: por un lado, para los filósofos, el miedo es la reacción que se rechaza, el afecto que no puede estar en el hombre verdaderamente libre y, por el lado de la gente ordinaria, es el miedo y respeto que se expresa hacia los poderes superiores (sean divinos o terrenales) de los que se espera protección. Y en el Nuevo Testamento, los términos phobéomai (φοβέομαι; asustarse, temer, tener miedo[5]) y phobos (φόβος, ου, ό; horror, angustia, temor, respeto[6]) también tienen esa polaridad, que va del miedo en sí mismo, de la angustia y el pavor, hasta el respeto y la actitud reverente con respecto a Dios o al Cristo resucitado.
En términos generales, en el Nuevo Testamento el miedo es aquello que se expresa ante la manifestación del poder de Dios, ante la epifanía de su poder salvífico y ante lo insólito de la resurrección, pero es también lo que se exhorta a dejar, a no permanecer en el mismo y lo que termina convirtiéndose en parte de la devoción de los cristianos y en la actitud de tensión que no se puede abandonar (una tensión que deriva en una actitud de respeto hacia los demás).
El miedo en perspectiva psicológica…
En el ámbito de la psicoterapia, la atención con respecto a trastornos asociados al miedo es muy habitual (crisis de ansiedad, ataques de pánico, fobias, etc.). Los procedimientos psicoterapéuticos que tenemos hoy día operan con bastante eficacia, en términos de poder liberarse con relativa rapidez de los impedimentos provocados por dichos trastornos.
Pero esto no quiere decir que se pueda gestionar el miedo o que se puedan gestionar las emociones, como se dice en los libros de autoayuda o en el lenguaje de los coachs. Podemos responder a los síntomas y comprender los mecanismos psíquicos del miedo hasta cierto punto. Hasta el punto donde la vida relativamente “normal” nos permite confiar en sus recursos. Pero precisamente esa “vida normal” es lo que ha dejado de funcionar bajo los efectos de la pandemia por el virus Covid–19.
En la pandemia nos hemos percatado mucho mejor de lo que es el miedo, porque al ser expulsados de la normalidad hemos tocado un límite exterior de la sociedad. Dice el psicólogo Pablo Fernández Christlieb que en ese límite exterior de la sociedad están las pasiones del “miedo, la ansiedad, la angustia o la desesperación” –y añade: “Estar fuera es quedar expulsado del territorio, de las costumbres, de las ilusiones, de la gente, de las normas e incluso de los sentimientos que habitan dentro; por ello se trata de algo peor que la pérdida de la vida biológica, se entiende el miedo.” Puesto que –sigue diciendo– “una sociedad cualquiera amenaza con romperse merced a sus variadas fuerzas internas, tal como sucede en casos de [diversos tipos de] crisis”[7].
Del miedo primordial a la angustia existencial
Ante el miedo el ser humano aparece como sujeto psíquico, es decir como quien ha podido responder desde su constitución en el lenguaje (inconsciente y consciente), como ser contradictorio y, sin embargo, capaz de crearse un mundo en el mundo. Es decir que ante el miedo el ser humano se ve capaz de resguardarse de toda amenaza o de, al menos, buscar incesantemente un hogar para su errancia. Sólo que la amenaza no está solamente en el exterior, sino también en el mismo interior, en el mismo psiquismo.
En el psicoanálisis la expresión fundamental del miedo es la angustia. La angustia no es sólo aquello que recorre todo padecimiento o dolor emocional de los trastornos psíquicos, sino que es también, y sobre todo, la huella viva del trauma inicial u originario en la vida humana. Se sale del trauma, porque en el trauma no se puede vivir, para vivir acompañados siempre por la angustia.
No se trata solamente de la señal angustiosa ante el peligro externo, sino de la angustia misma ante las vivencias de pérdida del objeto amoroso o, más bien, ante el horror de ser devorado por el mismo objeto amoroso[8].
Ahora bien, la angustia es mucho más que todo aquello que se expresa en las diversas sintomatologías (ansiedades, fobias, etc.) puesto que constituye el punto límite; allí donde el sujeto se desgarra ante una nada, ante una desaparición de sí mismo, puesto que ignora lo que desea el otro (o el gran Otro) de él o ella, porque no puede simbolizarse ningún sentido. En el psicoanálisis, en el trabajo de análisis con los pacientes, se libra siempre esa lucha existencial entre el deseo que no sabe lo que busca, debido a los fantasmas de la ausencia, y el dolor vivo de la angustia que no puede soportar la falta de reconocimiento en las miradas de otros hacia uno mismo.
Angustia, contradicciones y vanidad
Entonces, la angustia nos hace meditar en las condiciones de nuestra existencia: que todos morimos y que moriremos, que cada uno de nosotros, como dice Paul Ricoeur, capta “la necesidad de [su] muerte empíricamente, por el espectáculo de la muerte de los que viven uno tras otro. Por eso toda -muerte, incluso la más esperada, interviene en la vida como una interrupción. Mi propia muerte está flotando por allí abajo, no sé por dónde, dictada contra mí no sé por quién o por qué cosa”[9].
Pero precisamente la angustia tiene mucho que ver con la persistencia del vivir, de la voluntad de vivir, puesto que “como viviente, busco objetivos diversos, heterogéneos y finalmente no coordinados entre sí: la vida, al menos en la etapa humana, es un paquete de tendencias hacia objetivos poco claros y concordantes; se necesita una situación de catástrofe para que, de pronto, bajo la amenaza de lo indeterminado absoluto —mi muerte—, mi vida se determine como el todo de lo que está amenazado”[10].
Y aunque parece que esa voluntad se sostiene por las razones del vivir, es decir por los valores o el sentido que se adscribe a las acciones, lo cierto es que la angustia se manifiesta también en los fallos de esas razones y la pérdida de sentido (o el hallazgo de que ese sentido era ilusorio). Por eso la gente se deprime o se suicida. Y no es menos cierta la prevalencia de esa angustia en quienes aparentemente triunfan. En el psicoanálisis siempre se ha sabido esto: a pesar de que el narcisismo se expresa como la más radical indiferencia hacia los demás, en sí mismo el narcisismo conlleva la angustia de estar ante un espejo roto, ante un otro que está vacío, que me atrapa y me empuja nuevamente al abismo.
Esa fragilidad del psiquismo, por decirlo así, se expresa bien en las sociedades del bienestar: no sólo por la frecuencia de los trastornos narcisistas, sino por la prevalencia del aburrimiento, que también nos conduce a la angustia. Y entonces vemos que las experiencias de libertad en la era del neoliberalismo, en la sociedad del consumo, no son sino la caída en el sentimiento de la vanidad, de la vacuidad de nuestras razones para vivir.
En esta situación actual, en la que reconocemos la vanidad inherente del consumismo, también cargamos con la angustia de las ambigüedades del orden político: ponemos nuestras vidas en el orden público, en el Estado, es decir que confiamos la salud y la supervivencia a los dispositivos médicos y de gubernamentalidad, pero también sufrimos y clamamos angustiados por las constricciones a la libertad y al derecho sobre nuestros cuerpos.
Este tipo de contradicciones, devenidas con la pandemia, es lo que ha ocasionado las conocidas reflexiones de filósofos contemporáneos como Zizek, Agamben y Byung-Chul Han, que van de la expectativa más revolucionaria (un mundo nuevo) hasta el pesimismo de una sociedad más sometida al biocontrol de la política, en aras de una seguridad que apacigüe toda angustia.
La angustia, la culpa y el mal
En una reflexión distinta a la de los filósofos mencionados, Paul Ricoeur propone pensar la angustia desde la perspectiva de la libertad[11]. Pero la libertad no en un sentido idealista ni tampoco liberal, sino como aquello que incluye su negatividad. Es decir, la libertad implica el miedo a una gran impotencia, a caer presos en el poder de una impotencia, que es lo que se conoce como “sentimiento de culpa”. Se trata de una libertad errante, perdida, que se tematiza como culpa de pecado –por ejemplo en el luterano Kierkegaard y su Concepto de la angustia–.
Se trata de una noción de culpa y de pecado que proviene de la tradición luterana: no es la culpa moral, ni tampoco es la vivencia ansiosa de la culpa, sino que se trata del vértigo de la seducción. Se trata de una situación donde la libertad implica algo que me atrae y me repulsa al mismo tiempo, algo que se me presenta como nada o un algo que es nada. Para Kierkegaard “esa nada no es ni la muerte, ni la locura, ni el sin-sentido, ni siquiera esa activa negación del estar-ahí que constituye a la libertad, sino la vanidad de la libertad misma, la nada de una libertad esclava”[12].
Ricoeur dice que esta noción de culpa de Kierkegaard también se la puede hallar en la filosofía clásica: Platón comenta en el Cratilo que las almas viven presas del vértigo que inventaron con el lenguaje del movimiento, y en el Fedón dice que el alma está atada al cuerpo solamente porque es “verdugo de sí misma”, pues ha hecho del deseo una prisión. E incluso Plotino escribe sobre el alma como la que sufre ataques del exterior pero ella misma es inventora de fuerzas que la empujan hacia abajo.
Pero, señala Ricoeur, la más profunda reflexión sobre esa libertad esclava la realiza Kant en su ensayo sobre el mal radical (que está incluido, como es sabido, en su La religión dentro de los límites de la mera razón). Allí Kant señala que para pensar ese mal radical se ha de pensar en un exceso del libre albedrío, en un exceso que sería el fundamento de todos los excesos en las experiencias humanas. Pero se trata de un mal que no tiene base, fundamento alguno, que no tiene una razón comprensible para entenderlo, por lo cual –dice Ricoeur– desde Kant así “se piensa la angustia: un fundamento de malas acciones que no tiene fundamento, un Grund que es Abgrund, podríamos decir”[13].
Kant se mueve en los límites de la sola razón, porque más allá hemos de recurrir al mito para poder simbolizar el origen del mal (los relatos de pecado y caída en la Biblia, por ejemplo). Pero aquí lo importante es reconocer esa indecibilidad y la fuerza persistente y potencial del mal en cada uno de nosotros, como aquello que se repite, como el mal que vuelve o que, más bien o también, volvemos a comenzar.
Con todo, en Kant hay una impronta luterana, puesto que considera que esa voluntad arbitraria de la libertad, o esa libertad esclava, es también posibilidad de un comienzo que no sea malo. Es decir “la misma Willkür, el que es a la vez inclinación al mal —Hang zum Bösen— y orientación al bien —Bestimmung zum Guten—; yo estoy «inclinado al mal» y «determinado al bien», simul peccator et justus, decía Lutero”[14].
Y, sin embargo, yendo más allá de la razón (y de Kant) la angustia es aún más profunda con respecto al problema del sufrimiento que ese mal produce y que nos plantea si no hay algo más radical que el mal radical: es decir la posibilidad de que sea Dios mismo la causa del mal. Sabemos de la gravedad de la cuestión desde el testimonio del libro de Job, porque allí se va más allá de la culpa de pecado (y del castigo) puesto que “Job es el fracaso de una explicación del sufrimiento por medio del castigo: en efecto, he aquí el inocente (inocente por hipótesis: Job es una hipótesis dramatizada), el inocente entregado a la desgracia; los amigos de Job, que son una figura de la teodicea explicativa, quieren hacerle confesar que la desgracia no es sino efecto de su pecado, pero Job no se rinde y su protesta pone de relieve dramáticamente el enigma de la desgracia que no le puede atribuir a su falta. Por tanto, la angustia de la culpabilidad no es la última angustia: había intentado cargar el mal sobre mí, mirarme como aquel que comienza el mal en el mundo, pero ahí está Job, ahí está el Justo que sufre; ahí está el mal que viene al hombre, el mal que es desgracia”[15].
Angustia y esperanza
Todas las angustias se recapitulan en esa misma angustia del no–saber con respecto al origen del mal: pues la culpabilidad del pecado, además de la misma acción culpable, es también la posibilidad de caer bajo el poder del pecado (¿la mentira, la hybris?) y entonces la culpabilidad conlleva una angustia más. Y también se suma aquí la angustia de la insignificancia que aparece siempre en la historia, es decir la negatividad o “nadeidad” de los miles o decenas de miles de personas cuyas vidas no son más que desecho en los engranajes de la sociedad. Y cada muerte, no sólo la propia que adviene sigilosa, sino la muerte de los otros, que sepulta en el silencio a nuestros seres amados, sigue siendo un final absurdo, que nos mantiene en una angustia que no acepta esas muertes como palabra final.
La reflexión sobre toda esta negatividad angustiosa nos permite considerar aquello que aparece como un salto, como esa luz que surge en medio de la nada o en medio de la desesperación: la esperanza. Es importante considerar aquí la naturaleza de la esperanza con cuidado, para no caer en el error de la psicología positiva, que convierte todo en emociones gestionables (es decir, en mercadería), puesto que el material de la esperanza es precisamente la oscuridad de la angustia:
La esperanza brota en plena oscuridad y, sin embargo, está constituida del elemento absolutamente opuesto a ella: la luz […] Y en verdad, esto no tiene lógica; no hay nada en la oscuridad con lo que se pueda hacer la luz. Aquí, en el extraño fenómeno de la esperanza no cabe ninguna causalidad; se trata notoriamente de la aparición de una forma allí dónde ni siquiera había materia prima para hacerla. En este sentido, la esperanza pertenece a la categoría de los milagros, a los cuales, según se sabe, no tiene caso esperar.[16]
Entonces, la esperanza, esa que no es falsa esperanza o ilusión (la esperanza contra toda esperanza) nace del fondo de la angustia. Porque el fondo de la angustia es la obscuridad más densa y obscura, es decir la misma melancolía. Porque allí donde la angustia se ha sedimentado hasta la saturación, sólo queda la bilis negra de la melancolía.
Y de su negrura se disemina como atmósfera sombría que anula toda luz y toda ilusión de vida: así, la melancolía se propaga como amargura, rencor, envidia cochina, destructividad, cansancio y voluntad de resignación, como la diversificación del caos y el placer perverso de la destrucción[17]. Y en dicho fondo melancólico, nace la esperanza verdadera.
En esperanza, porque la angustia (miedo) siempre nos acompañará
Podemos, entonces, pensar la angustia, y el miedo, desde esta perspectiva que la conecta con la esperanza. Y sin dificultad asumimos que es una reflexión que ha dado el salto hacia esa extraña forma de espera, que no se puede adquirir ni tener desde el saber ni el poder. Porque la esperanza se nos da, cuando así ocurre, desde el testimonio de aquellos cuyas vidas nos dieron esperanza.
Puede ser la esperanza que surge del terrible clamor de Job y del silencio de Dios, que parece honrar a la víctima con su no–respuesta, dejando pendiente su respuesta –que no veremos hasta el Calvario. Puede ser la esperanza que aparece en las pequeñas antorchas de las vidas pequeñas, de mujeres por ejemplo, que en medio de las guerras y la crueldad se levantan para resistir y para inspirar a otros en la resistencia. Puede ser la esperanza que nace de las vidas de los justos de la tierra, que no son vistos por muchos ni tienen prestigio, pero que extrañamente se mantienen fieles a una vocación de vida.
Y tal vez este sea el sentido de lo escatológico: un tiempo porvenir que no vemos y que, sin embargo, siempre había llegado antes, de modo sencillo y persistente, en esas vidas que nos iluminan un poco. Porque la esperanza no es una luz inmensa, que elimine la oscuridad de la noche, y tampoco nos coloca en una mejor posición que a los demás. Como lo expresa Ricoeur:
Además, ¿estoy situado en la esperanza? Por eso, aunque la esperanza sea todo lo contrario de la angustia, yo no me distingo en nada de mi amigo desesperado; estoy clavado en el silencio, lo mismo que él, ante el misterio de la iniquidad. No hay nada tan cerca de la angustia del sin-sentido como la tímida esperanza.[18]
Y, sin embargo, esas luces, es pequeña luz de la esperanza llega a ser suficiente. Y quizás esté allí el papel de lo escatológico: poder seguir adelante y que lo hagamos sabiendo que vemos sin verlo, que esperemos sin espera, en una esperanza contra toda esperanza, en las posibilidades del ser humano como el ser que comienza, que puede volver a comenzar, para decirlo con Hannah Arendt.
Entonces, la esperanza no es sin angustia. Jamás superamos el miedo, si con ello suponemos que podemos gestionarlo o trascenderlo. Si la esperanza puede darnos aliento, lo hace desde un silencio que no dominamos y lo hace modestamente en el consuelo y en la fuerza para resistir que nos otorga.
Gracias.
ß Psicoanalista. Doctor en psicología. Travesera de Gràcia 45, 5º - 1ª, 08021 Barcelona. Tfno. +34.628.66.50.03. E–mail: herramv@gmail.com y drvictor.hernandez.ramirez@gmail.com
[1] Hans Walter Wolff, Antropología del Antiguo Testamento, Salamanca: Sígueme, 1975, p. 69.
[2] Luis Alonso Schökel, Diccionario bíblico hebreo–español, Madrid: Trotta, 1999, entrada דחפ, p. 606 ss.
[3] Ibid., entrada ארי p. 332 ss.
[4] Cf. Luis Alonso Schökel, “¿Temer o respetar a Dios?”, en Hermenéutica de la Palabra III. Interpretación teológica de textos bíblicos, Bilbao: Ega/Mensajero, 1991, p. 267.
[5] Horst Balz y Gerhard Schneider (eds.), Diccionario exegético del Nuevo Testamento. λ–ω, Vol. II, Salamanca: Sígueme, 1998, entrada φοβέομαι, columnas 1966–1976.
[6] Ibid., entrada φόβος, ου, ό, columnas 1976–1982.
[7] Cf. Pablo Fernández Christlieb, La afectividad colectiva, México: Taurus, 2000, p. 49.
[8] Como en el caso de una madre posesiva, que impide la diferenciación de la hija o del hijo porque ama más su vínculo con la hija o hijo, que a ellos mismos. Esto aparece claramente en la visión kleiniana (y neokleiniana) del psicoanálisis, pero también en la enseñanza de Lacan.
[9] Cf. Paul Ricoeur, “Verdadera y falsa angustia” en Historia y verdad, Madrid: Encuentro, 1990, p. 281.
[10] Ibid, p. 282.
[11] Ibid.
[12] Ibid., p. 290.
[13] Ibid., p. 291.
[14] Ibid.
[15] Ibid., p. 292.
[16] Pablo Fernández Christlieb, La afectividad…, op. cit., p. 151.
[17] Posiblemente nuestras democracias de hoy encajan bien en este cuadro melancólico
[18] Paul Ricoeur, “Verdadera y falsa…, op. cit., p. 294.
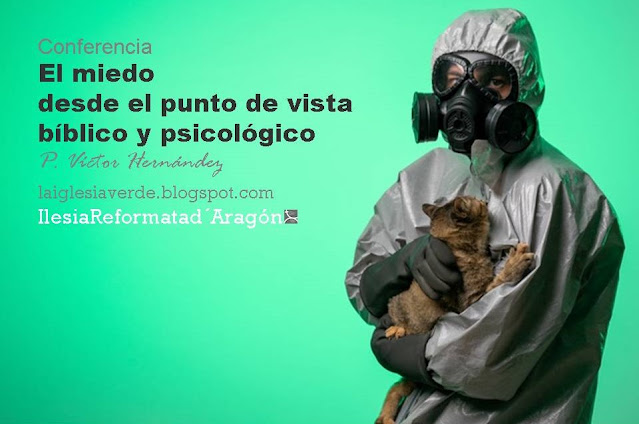


.jpg)
Comentarios
Publicar un comentario